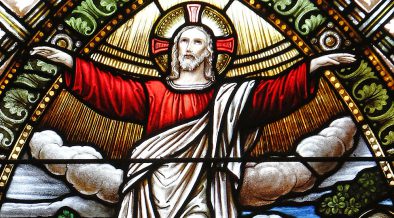La parábola tan conocida del Hijo Pródigo que meditamos hoy (Lc 15,1,11-32), quiere movernos al arrepentimiento, poniendo ¿A quién? ¿A Dios, a cada uno de nosotros? en su sitio, es decir, con relación a Dios. Y por otro lado mostrarnos la misericordia de Dios para con el pecador.
El pecado es despreciar el amor infinito del Padre, marcharse de su casa, vivir por cuenta propia. Meditemos en la postura de los tres personajes que contemplamos en la escena, para ver con cuál de ellos nos identificamos y a cuál debemos imitar.
El hijo menor
El hijo menor pide a su padre la herencia que le corresponde y, una vez que la recibe, se va de casa y lo malgasta todo de una manera indigna, empujado por el ansia de placer y dando rienda suelta a su vida. El joven marcha alegremente, pensando encontrar la felicidad y acaba pasando hambre, necesidad y miseria. Ha perdido su dignidad de hijo y experimenta un profundo vacío. Es la figura de quien, despreciando los dones de Dios y abusando de sus gracias, cae en la vil servidumbre del demonio y del pecado.
Cuántas veces nos hemos identificado con el hijo menor. Hemos abandonado el amor de Dios y nos hemos entregado al disfrute y al placer. Creyendo encontrar felicidad, nos encontramos vacíos e insatisfechos.
Viene entonces el momento del arrepentimiento. La miseria en que ha caído le abre los ojos del alma y, después de ponderar su lamentable estado recuerda la bondad de su padre: “¡Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen el pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre!”. La conversión verdadera sólo es posible cuando uno se siente desconcertado por el amor de Dios Padre, al que ha despreciado: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». La conciencia de haber rechazado tanto amor y a pesar de todo seguir siendo amado por Aquél a quien hemos ofendido es lo único que puede movernos a contrición.
El hijo mayor
A pesar de haber vivido y trabajado siempre en la casa de su Padre, también el hijo mayor estaba perdido. Al enterarse del motivo de la fiesta le reprocha con acritud a su Padre: “Hace tantos años que te sirvo y nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y viene ese Hijo tuyo, que ha desperdiciado tu dinero con prostitutas y le matas el ternero cebado”. Era un reproche lleno de amargura, que demostraba que el hijo mayor tampoco estaba con su corazón en casa del padre.
Este hijo, representación de los escribas y fariseos que se creían justos, puede ser figura de aquellos que, no obstante llamarse cristianos, están llenos de envidia, celos, amargura, resentimiento, falta de verdadero amor. Vivimos con el Padre, pero no tenemos sus sentimientos ni su caridad. En vez de alegrarnos por la vuelta de nuestros hermanos perdidos, nos enojamos o entristecemos y no participamos del gozo de ese retorno o no estamos satisfechos con lo que recibimos de Dios.
El Padre
Muchas veces en nuestra vida podemos sentirnos identificados con uno de los dos hijos. Y por eso todos necesitamos volver al Padre, dejándonos perdonar por su misericordia y rehabilitar por su bondad. Pero también estamos llamados a ser Padre, ofreciendo ese don del perdón a nuestros hermanos extraviados, esperando su retorno, alegrándonos de su vuelta, sin echar en cara los errores pasados, sino celebrando que ese hermano nuestro “estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida”.
Esta parábola me manifiesta cómo es Dios: tan bueno, tan indulgente, tan rebosante de misericordia, tan lleno de amor. Así de enorme y grande y gigante es el amor de Dios aun para los ingratos, perdidos y dañinos. Dios es compasión entrañable. Desconoce el rencor. Y nos incita a ser de la misma manera.
 Esta figura del Padre se actualiza de una manera muy especial en María, la Madre por antonomasia. Ella siempre está esperando la vuelta de todos los hijos extraviados que nos alejamos de la casa paterna y, una vez que nos arrepentimos, nos acoge con ternura y nos alcanza el perdón y la misericordia. Como Mediadora de todas las gracias, es la que suscita en nuestro corazón el arrepentimiento y la conversión. Por eso, San Anselmo, dirigiéndose a Ella en una preciosa oración le dice: «Oh María tiernamente poderosa y poderosamente tierna. De ti mana la fuente de la misericordia. No detengáis esta misericordia tan verdadera allí donde reconozcáis una verdadera miseria. Si mi miseria es más grande de lo que debiera ser ¿vuestra misericordia será más pequeña de lo que conviene? Oh Gran Señora, todo mi ser se encomienda a vuestra protección. Vos sois la causa de la reconciliación universal, el templo de la vida y de la salvación para el universo».
Esta figura del Padre se actualiza de una manera muy especial en María, la Madre por antonomasia. Ella siempre está esperando la vuelta de todos los hijos extraviados que nos alejamos de la casa paterna y, una vez que nos arrepentimos, nos acoge con ternura y nos alcanza el perdón y la misericordia. Como Mediadora de todas las gracias, es la que suscita en nuestro corazón el arrepentimiento y la conversión. Por eso, San Anselmo, dirigiéndose a Ella en una preciosa oración le dice: «Oh María tiernamente poderosa y poderosamente tierna. De ti mana la fuente de la misericordia. No detengáis esta misericordia tan verdadera allí donde reconozcáis una verdadera miseria. Si mi miseria es más grande de lo que debiera ser ¿vuestra misericordia será más pequeña de lo que conviene? Oh Gran Señora, todo mi ser se encomienda a vuestra protección. Vos sois la causa de la reconciliación universal, el templo de la vida y de la salvación para el universo».