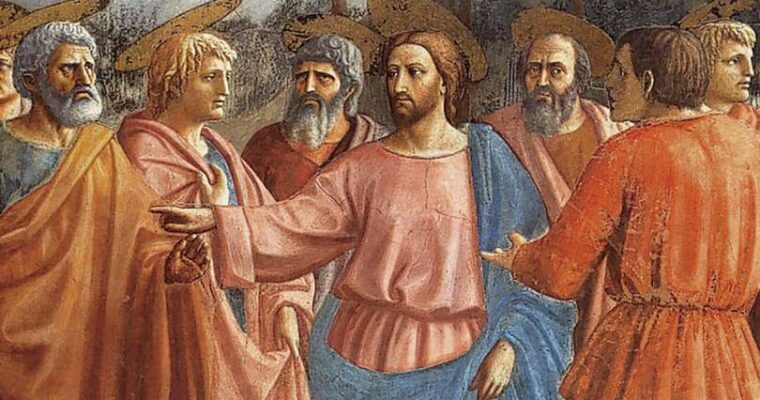En la parábola del fariseo y el publicano se nos presenta la actitud adecuada que el hombre debe tener en su relación con Dios, que sólo puede ser la de reconocer que Dios «es el que es» (Ex 3,14), mientras que el hombre es el que no es nada por sí mismo, el que lo recibe todo de Dios. La auténtica relación del hombre con Dios sólo puede basarse en la verdad de lo que es Dios y en la verdad de lo que es el hombre. Eso es, la verdadera humildad, sin la cual no es posible agradar a Dios.
Enorgullecerse delante de Dios no es sólo algo que esté moralmente mal, sino que es vivir en la mentira radical. Como nos dice San Pablo: «¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y, si lo has recibido, ¿a qué gloriarte como si no lo hubieras recibido?» (1 Cor 4,7).
Necesidad de la humildad
Por eso, en el encuentro con Dios que es la oración, además de la fe es necesaria la humildad. La soberbia y autosuficiencia de apoyarnos en nuestras supuestas buenas obras es lo que más aleja a Dios de nosotros. Si ya estamos satisfechos y pagados de nosotros mismos, ¿para qué necesitamos de la compasión y ayuda de Dios?
El verdadero humilde es el que se sabe pobre y necesitado y por eso acude con confianza a su Padre Dios. Tampoco se le ocurre compararse con los demás o criticar su manera de ser o de obrar. Sólo Dios conoce los corazones y sólo a Él corresponde juzgar.
La única actitud justa delante de Dios es la de acercarnos a Él mendigando su gracia, como el pobre que sabe que no tiene derecho a exigir nada y que pide confiado sólo en la bondad del que escucha. Por eso, la oración del fariseo que se presenta ante Dios exigiendo derechos, pasando la factura, es rechazada por Dios.
Nuestra realidad de pecadores es un motivo más para la humildad, que, como al publicano, nos debe hacer sentirnos avergonzados, sin atrevernos a levantar los ojos: «Ten compasión de este pecador». Pero sin perder nunca la confianza de ser escuchados.
La pequeñez de la Esclava
 María nos enseña estas dos actitudes de humildad y confianza cuando, al proclamar las grandezas que Dios ha hecho en Ella, no hace alarde de su impecabilidad, de su santidad, de sus virtudes o buenas obras.
María nos enseña estas dos actitudes de humildad y confianza cuando, al proclamar las grandezas que Dios ha hecho en Ella, no hace alarde de su impecabilidad, de su santidad, de sus virtudes o buenas obras.
Ella se gloría de su “pequeñez” que es la que ha atraído sobre Ella las miradas de Dios.
Y por otro lado confía plenamente en que ese Dios que la ama nunca la abandonará, porque Él “derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”.